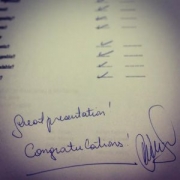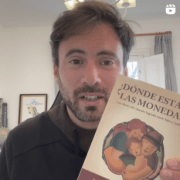Anselmo Gutierrez
 En los últimos años creé el hábito de levantarme temprano y salir a correr antes de que despierte la ciudad en la que vivo. Lo hago los martes, jueves y domingos. Los días de semana suena el despertador a las 6:30hs y los domingos a las 9hs. Desayuno con alguna fruta, me pongo los shorts, dependiendo del clima, camiseta térmica o remera manga corta, medias a la altura del talón y zapatillas.
En los últimos años creé el hábito de levantarme temprano y salir a correr antes de que despierte la ciudad en la que vivo. Lo hago los martes, jueves y domingos. Los días de semana suena el despertador a las 6:30hs y los domingos a las 9hs. Desayuno con alguna fruta, me pongo los shorts, dependiendo del clima, camiseta térmica o remera manga corta, medias a la altura del talón y zapatillas.
En la semana, 6:55hs cierro la puerta de casa y las 7hs clavadas me apoyo en la baranda que da al río Luján sobre Tedín y Paseo Victorica para elongar los músculos. Primero los gemelos, después los cuádriceps y antes de estirar la zona lumbar, escucho siempre el mismo ruido. La chata almacén de Anselmo Gutierrez que se acerca despacito sobre el agua mansa. Estamos cronometrados. Yo estiro y el pasa camino al Delta de Tigre a vender sus productos. Llega desde el lado del Río de la Plata, con la bruma del amanecer, el inconfundible ruido del motor Perkins seis cilindros diesel y el golpeteo de las olas contra tierra firme. Cuando estamos enfrentados en una perfecta línea recta, separados por unos 30 metros, hago la venia militar y grito: “¡Anselmoooooo!”. Así, con seis “o” al final, mientras bajo el tono de voz en las últimas tres para terminar con la boca como si estuviera cantando un dos de espada. Él responde tocando tres bocinazos. Los dos primeros cortos y un último que dura el doble que los anteriores. Acompaña el saludo con una sonrisa floja de dientes y una mano arriba, abierta y curtida por el sol, el agua y el laburo. Este ritual lo repetimos durante los últimos cuatro años.
Lo conocí un jueves de febrero de 2015. Estaba elongando cuando lo vi arreglando algo en la cabina. De chusma, me acerqué. Siempre me interesó la vida de estos personajes que usan los barcos y el agua para ganarse el pan.
– ¿Cómo le va? ¿Lo puedo ayudar en algo? Le dije.
El hombre me miró fijo… medio de reojo y me contestó: ¿Se anima a sostenerme el timón?
Me agarré fuerte de la columna del muelle y pegué un salto hasta la chata. Arriba de la puerta tenía un cartel: “Almacén Cachito” y otro más chico que decía “Hoy no se fía, mañana sí”. En el techo había varias bolsas de carbón y otras tantas de leña. Bajé dos escalones y, maravillado, entré a su mundo rodeado de frutas y verduras llenas de colores vibrantes y olor a tierra, la que garantiza la cosecha reciente; acompañaba el lugar una heladera llena de carne y pescado. En los laterales de la chata colgaban varios estantes con productos no perecederos.
– Perdón el desorden, ¿cómo es su nombre? Me preguntó.
– Federico, un gusto. Contesté estirando la mano.
– Anselmo Gutiérrez, el gusto es mío.
Seguí las instrucciones y le sostuve el timón a 45º grados. El hombre pego dos o tres martillazos en la popa de la chata y se acercó sonriendo.
-Tengo que llevarla al taller pero con esto aguanta para la vuelta, aclaró mientras se acomodaba la boina bordó. Me ofreció un mate y lo acepté. Iniciamos una charla ligera, superficial, pero suficiente para hacerme sospechar que nos conocíamos de otra vida o algo así. Miré la hora. El hombre se dió cuenta de que me tenía que ir.
-Yo también tengo que seguir, me dijo. Me agradeció la ayuda y antes de despedirnos me ofreció una banana “para los calambres”.
El martes siguiente lo volví a ver y empezó el ritual del saludo a la distancia.
Las últimas cuatro Navidades, días más, días menos, frenó a “Cachito” en el muelle de la calle Tedín y compartimos unos mates con pan dulce. Esta última de 2018 le regalé un libro y me prometió acompañarme algún día a la cárcel. Las veces que hablamos del tema siempre se mostró muy empático.
– Si no fuera por mi viejo, hubiera terminado en cana Fede. El siempre me inculcó que el laburo dignifica pero tardé mucho en darme cuenta… A él le decían Cachito, por eso el nombre de la chata. Por suerte, acá estoy, a mis 78 años ganándome la vida con esto; dijo palmeando el marco de la puerta de la embarcación. Lo noté algo cansado, y más flaco de lo normal. Le pregunté por su salud y respondió con una sonrisa y su clásico “mal pero acostumbrado”.
 Durante enero y febrero repetimos el ritual del saludo y en marzo empezó a ausentarse. Lo vi el primer martes de mes y recién volvió a aparecer a la semana siguiente. Le grité para que se acercara al muelle. Me saludó pero hizo como que no escuchaba y siguió navegando. Ese día su sonrisa ya no era tan grande. Lo noté triste y sentí que algo le pasaba. Lo seguí trotando desde tierra firme gritándole que vaya al muelle pero se interpuso la baranda como un tackle de un neozelandés. Quería tirarme al río, pero no era una buena opción… me desesperé y se me inundaron los ojos de lágrimas. Ese martes fue la última vez que lo vi.
Durante enero y febrero repetimos el ritual del saludo y en marzo empezó a ausentarse. Lo vi el primer martes de mes y recién volvió a aparecer a la semana siguiente. Le grité para que se acercara al muelle. Me saludó pero hizo como que no escuchaba y siguió navegando. Ese día su sonrisa ya no era tan grande. Lo noté triste y sentí que algo le pasaba. Lo seguí trotando desde tierra firme gritándole que vaya al muelle pero se interpuso la baranda como un tackle de un neozelandés. Quería tirarme al río, pero no era una buena opción… me desesperé y se me inundaron los ojos de lágrimas. Ese martes fue la última vez que lo vi.
Fui a entrenar un par de veces más esperando que aparezca, corriendo con un nudo en la garganta, mirando el río sin auriculares, rogándole a Dios que aparezca el sonido del motor Perkins de “Cachito”… pero nada.
Hace cuatro meses que no corro. El despertador suena a la misma hora, en lugar de los shorts me pongo un jogging y una campera y camino hasta la baranda que da al río Luján sobre Tedín y Paseo Victorica. Me apoyo y reflexiono sobre la vida, la muerte y la amistad. Saco mi cuaderno, anoto algunas conclusiones y hago garabatos de chatas isleñas.
Recién vengo de ahí. Escuché el ruido del motor Perkins. Me quedé paralizado, era “Cachito”.
– ¡Anselmoooooo, Anselmoooooo!
Grité dos veces pero nadie salió de la cabina. Al ser domingo, hay bastante más ruido de lo normal y supuse que no me escuchó. Cuando la chata estuvo más cerca, hice la venia militar y volví a gritar. Pero esta vez no hubo tres bocinazos de respuesta, ni dos cortos ni uno largo. Apuré el paso para interceptarlo y decirle que quería saber de él, pero ya no colgaba el cartel que rezaba “Hoy no se fía, mañana sí”… ni tampoco timoneaba aquel buen hombre de boina bordó.